31 enero 2009
Plan Lector 1001 / 7-1


Los libros con el asterisco verde están incluidos en la Biblioteca Básica. Su lectura tiene un premio especial.
.
30 enero 2009
Paz. No a las guerras

Plan Lector 1001 / 6-1
Título: El señor Ibrahim y las flores del Corán. (*)
Autor: Eric-Emmanuel Schmitt

Dramaturgo y novelista francés nacido en Lyon en 1960, Eric-Emmanuel Schmitt es uno de los escritores más exitosos en lengua francesa. Se formó como filósofo y, tras unos años dedicado a la docencia, comenzó a escribir. En su obra encuentran un lugar las religiones y la historia; de hecho, construye poderosas ficciones con elementos de lo más heterogéneo
Sinopsis:
Durante el comienzo de los años 60, París, como gran parte de Europa, era una explosión de vida. Con este transfondo, en vecindario de clase obrera, se conocen un joven judío, Momo, y un viejo musulmán, Ibrahim. Momo es un huérfano cuyos únicos amigos son las prostitutas de la calle, que lo tratan con verdadero afecto. Momo compra los comestibles en la tienda del señor Ibrahim, un silencioso y exótico hombre que ve y sabe más de lo que revela. Ibrahim se convierte en el mejor amigo del joven y juntos comienzan un viaje que cambiará sus vidas para siempre.
.
Los libros con el asterisco verde están incluidos en la Biblioteca Básica. Su lectura tiene un premio especial.
..
29 enero 2009
Plan Lector 1001 / 3-1
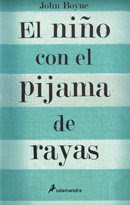
Título: El niño con el pijama de rayas.
Autor: John Boyne

Sinopsis:
No se trata, ni mucho menos de una novedad, pero si que es el primer libro que Boyne escribe para niños. La obra cuenta la historia de un chico de nueve años, hijo de un comandante nazi del campo de concentración de Auschwitz en plena Segunda Guerra Mundial.
Bruno, con nueve años descubrirá el horror de la guerra pese al continuo esfuerzo de su padre porque no se interese acerca de lo que ocurre fuera de la casa. Al fin y al cabo, pasa todos sus ratos libres sin amigos. El hecho de vivir en una casa de tres plantas le parece aburrido, ya que estaba acostumbrado a habitar una vieja mansión de cinco plantas por la que podía explorar libremente (el juego favorito de Bruno).
.
28 enero 2009
NO A LAS GUERRAS / El Congo / y 7

Además del francés, la colonización belga dejó asimismo a los congoleses la religión católica. En el país hay también protestantes -vi iglesias evangélicas de todas las denominaciones-, musulmanes -en la región oriental- y varias religiones autóctonas, la mayor de las cuales es el kimbanguismo, así llamada por su fundador, Simon Kimbangu, enraizada sobre todo en el Bajo Congo. Pero, pese a la hostilidad que desencadenó contra ella el dictador Mobutu, a quien hizo oposición, la católica parece, de lejos, la más extendida e influyente. Iglesias y centros católicos son los focos principales de la vida cultural del país.
Los Poétes du Renouveau se reúnen en la iglesia de San Agustín, donde tienen una pequeña biblioteca, una imprenta y una amplia sala para recitales y charlas. Publican desde hace algunos años unas ediciones populares de poesía que venden a precio de coste y a veces regalan. Empeñados en que la poesía llegue a todo el mundo, se desplazan a menudo a dar recitales y conferencias literarias por toda la región. Asisto a un interesante encuentro, de varias horas, en el que discuten temas literarios y políticos. El francés que escriben y hablan los congoleños es cálido, cadencioso, demorado y, a ratos, tropical. Haciendo de diablo predicador, provoco una discusión sobre la colonización belga: ¿qué de bueno y de malo dejó? Para mi sorpresa, en lugar de la cerrada (y merecida) condena que esperaba oír, todos los que hablan, menos uno, aunque sin olvidar las terribles crueldades, la explotación y el saqueo de las riquezas, la discriminación y los prejuicios de que fueron víctimas los nativos, hacen análisis moderados, situando todo lo negativo en un contexto de época que, si no excusa los crímenes y excesos, los explica. Uno de ellos afirma: "El colonialismo es una etapa histórica por la que han pasado casi todos los países del mundo". Lo refuta otro, que lanza una durísima requisitoria contra lo ocurrido en el Congo durante el casi siglo y medio de dominio belga. Le responde un joven que se presenta como "teólogo y poeta" con una única pregunta: "¿Y qué hemos hecho nosotros, los congoleños, con nuestro país desde que en 1960 nos independizamos de los belgas?".
Texto elaborado por Mario Vargas Llosa y publicado en El País Semanal, en
colaboración con Médicos Sin Fronteras, el 11 de enero de 2009. Lo reproducimos
aquí con fines exclusivamente educativos.
27 enero 2009
Plan Lector 1001 / 13
 Título: Crepúsculo
Título: CrepúsculoAutora: Stephenie Meyer.

Escritora estadounidense nacida el 24 de diciembre de 1973 en Connecticut, aunque creció en Phoenix. Licenciada en Literatura Inglesa por la Universidad Brigham Young de Utah, Meyer pertenece a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, corriente religiosa cuyos integrantes son popularmente conocidos como mormones.
Meyer se ha convertido en una de las escritoras más vendidas de principios del siglo XXI en todo el mundo gracias a una serie de novelas que se inició en 2005 con Crepúsculo, a la que seguirían Luna Nueva (2006), Eclipse (2007) y Amanecer (2008). La serie de Crepúsculo, cuya primera obra fue llevada exitosamente al cine en 2008, ha catapultado a Meyer como una superventas en todos los países en donde ha sido publicada; su obra ha sido traducida a más de veinte idiomas. Los libros, encuadrados dentro de la fantasía romántica, hablan de una historia de amor entre una chica mortal y un vampiro.
Sinopsis:
Cuando Isabella Swan se muda a Forks, una pequeña localidad del es-tado de Washington en la que nunca deja de llover, piensa que es lo más aburrido que le podía haber ocurrido en la vida. Pero su vida da un giro excitante y aterrador una vez que se encuentra con el misterio-so y seductor Edward Cullen. Hasta ese momento, Edward se las ha arreglado para mantener en secreto su identidad vampírica, pero ahora nadie se encuentra a salvo, y sobre todo Isabella, la persona a quien más quiere Edward...
Existe un blog muy interesante sobre este libro, llamado Comunidad Crepúsculo, que puedes ver pinchando aquí.
.
26 enero 2009
NO A LAS GUERRAS / El Congo / 6

Las milicias de Laurent Nkunda, luego de capturar Rutshuru, comenzaron a avanzar hacia Goma, donde el Ejército congoleño huyó en desbandada. La población de la capital de Kivu Norte, entonces, enfurecida, fue a apedrear los campamentos de la Fuerza de Paz de la ONU (y, de paso, los locales y vehículos de las organizaciones humanitarias), acusándolos de cruzarse de brazos y de dejar inerme a la población civil ante los milicianos.
Pero el coronel Barrabino me explicó que la Fuerza de Paz, creada en 1999, según prescripciones estrictas del Consejo de Seguridad, está en el Congo para vigilar que se cumplan los acuerdos firmados en Lusaka que ponían fin a las hostilidades entre las distintas fuerzas rivales, y con prohibición expresa de intervenir en lo que se consideran luchas internas congoleñas. Esta disposición condena a las fuerzas militares de la ONU a la impotencia, salvo en el caso de ser atacadas. Sería muy distinto si el mandato recibido por la Fuerza de Paz consistiera en asegurar el cumplimiento de aquellos acuerdos utilizando, en caso extremo, la propia fuerza contra quienes los incumplen. Pero, por razones no del todo incomprensibles, el Consejo de Seguridad ha optado por esta bizantina fórmula, una manera diplomática de no tomar partido en semejante conflicto, un galimatías, en efecto, en el que es difícil, por decir lo menos, establecer claramente a quién asiste la justicia y la razón y a quién no. No tengo la menor simpatía por el rebelde Laurent Nkunda, y probablemente es falso que la razón de ser de su rebeldía sea sólo la defensa de los tutsis congoleños, para quienes los hutus ruandeses, armados y asociados con el Gobierno, constituyen una amenaza potencial. Pero ¿representan las Fuerzas Armadas del presidente Kabila una alternativa más respetable? La gente común y corriente les tiene tanto o más miedo que a las bandas de milicianos y rebeldes, porque los soldados del Gobierno los atracan, violan, secuestran y matan, al igual que las facciones rebeldes y los invasores extranjeros. Tomar partido por cualquiera de estos adversarios es privilegiar una injusticia sobre otra. Y lo mismo se podría decir de casi todas las oposiciones, rivalidades y banderías por las que se entrematan los congoleños. Es difícil, cuando uno visita el Congo, no recordar la tremenda exclamación de Kurz, el personaje de Conrad, en El corazón de las tinieblas: "¡Ah, el horror! ¡El horror!"
Texto elaborado por Mario Vargas Llosa y publicado en El País Semanal, en
colaboración con Médicos Sin Fronteras, el 11 de enero de 2009. Lo reproducimos
aquí con fines exclusivamente educativos..
25 enero 2009
NO A LAS GUERRAS / El Congo / 5

Y, sin embargo, se trata de un país muy rico, con minas de zinc, de cobre, de plata, de oro, del ahora codiciado coltán, con un enorme potencial agrícola, ganadero y agroindustrial. ¿Qué le hace falta para aprovechar sus incontables recursos? Cosas por ahora muy difíciles de alcanzar: paz, orden, legalidad, instituciones, libertad. Nada de ello existe ni existirá en el Congo por buen tiempo. Las guerras que lo sacuden han dejado hace tiempo de ser ideológicas (si alguna vez lo fueron) y sólo se explican por rivalidades étnicas y codicia de poder de caudillos y jefezuelos regionales o la avidez de los países vecinos (Ruanda, Uganda, Angola, Burundi, Zambia) por apoderarse de un pedazo del pastel minero congoleño. Pero ni siquiera los grupos étnicos constituyen formaciones sólidas, muchos se han dividido y subdividido en facciones, buena parte de las cuales no son más que bandas armadas de forajidos que matan y secuestran para robar.
Muchas minas están ahora en manos de esas bandas, milicias o del propio Ejército del Congo. Los minerales se extraen con trabajo esclavo de prisioneros que no reciben salarios y viven en condiciones inhumanas. Esos minerales vienen a llevárselos traficantes extranjeros, en avionetas y aviones clandestinos. Un funcionario de la ONU que conocí en Goma me aseguró: "Se equivoca si cree que el caos del Congo está en la tierra. Lo que ocurre en el aire es todavía peor". Porque tampoco en las alturas hay ley o reglamento que se respete. Como la mayoría de vuelos son ilegales, el número de accidentes aéreos, el más alto del mundo, es terrorífico: 56 entre julio de 2007 y julio de 2008. Por esa razón ninguna compañía aérea congoleña es admitida en los aeropuertos de Europa.
Como el principal recurso del país, el minero, se lo reparten los traficantes y los militares, el Estado congoleño carece de recursos, y esto generaliza la corrupción. Los funcionarios se valen de toda clase de tráficos para sobrevivir. Militares y policías tienden árboles en los caminos y cobran imaginarios peajes. A Juan Carlos Tomasi, el fotógrafo que nos acompaña, cada vez que saca sus cámaras alguien viene con la mano estirada a cobrarle un fantástico "derecho a la imagen". (Pero él es un experto en estas lides y discute y argumenta sin dejarse chantajear). Para viajar de Kinshasa a Goma debemos, antes de trepar al avión, desfilar por cinco mesas, alineadas una junto a la otra, donde se expenden ¡visas para viajar dentro del país!
Texto elaborado por Mario Vargas Llosa y publicado en El País Semanal, en
colaboración con Médicos Sin Fronteras, el 11 de enero de 2009. Lo reproducimos aquí con fines exclusivamente educativos..
24 enero 2009
Bicentenario de Edgar Allan Poe

La causa de su muerte nunca se aclaró. Las especulaciones incluyen alcoholismo, congestión cerebral, abuso de drogas, cólera, fallo cardiaco, suicidio, tuberculosis y hasta hidrofobia (la rabia).
Ha sido un autor que ha inspirado a otros creadores a lo largo del tiempo, desde películas, series televisivas, canciones… hasta cortos de animación. En este enlace tienes alguna muestra, se recrea una de sus narraciones más breves: El corazón delator.
23 enero 2009
Plan Lector 1001 / 12

Plan Lector 1001 / 11

22 enero 2009
Plan Lector 1001 / 10

Título: La selva borracha (*)
Autor: Gerald Durrell
Buena parte de la fama y estimación de que goza mundialmente GERALD DURRELL se debe a las amenas y divertidas crónicas que relatan sus frecuentes expediciones a las más diversas partes del globo en busca de especies animales a menudo en peligro de extinción, como «Viaje a Australia, Nueva Zelanda y Malasia» .
Sinopsis:
LA SELVA BORRACHA narra las peripecias del viaje que realizaron el naturalista inglés y su mujer durante seis meses por América del Sur con el objetivo de reunir animales con destino a zoológicos y otras instituciones, aventura que, si bien profesionalmente acabó en un relativo fracaso debido a una serie de circunstancias imprevisibles, fue ocasión suficiente para que sucedieran durante su transcurso los más accidentados e hilarantes episodios.
Los libros con el asterisco verde están incluidos en la Biblioteca Básica. Su lectura tiene un premio especial
Plan Lector 1001 / 9

Título: Los escarabajos vuelan al atardecer (*)
Autora: María Gripe
Es una escritora sueca, nacida en Valxom en 1923. Se la considera una excelente y fecunda novelista, especializada en literatura juvenil y conocida en todo el mundo por la calidad de sus obras. Estudió Filosofía e Historia de las Religiones en Estocolmo. Ha sido galardonada con varios premios literarios, entre ellos, destaca el Premio Andersen, que obtuvo en 1974, considerado como el Nobel de la literatura infantil.
La obra de María Gripe puede leerse por jóvenes y mayores, ya que supera la barrera de la edad y llega a los sentimientos de cualquier persona con sensibilidad y gusto por la lectura. Su capacidad de despertar la imaginación y su estilo ameno hacen que leer sus libros sea un auténtico placer. Entre sus obras destacan títulos como: La hija del espantapájaros, Los hijos del vidriero, El país de más allá, El rey y la cabeza de turco, Los escarabajos vuelan al atardecer, Agnes Cecilia, El túnel de cristal y La sombra sobre el banco de piedra.
Sinopsis:
La quinta Selanderschen, una vieja y en otro tiempo suntuosa mansión convertida ahora en decadente pensión, es el escenario en el que van a moverse los tres protagonistas de esta historia: David y los hermanos Jonás y Annika, cuyo interés por descubrir y reconstruir algunas claves los transforma en personjes casi detectivescos.
Este libro narra una historia dentro de otra: la de un discípulo del científico del siglo XVIII, el sueco Linneo, enviado por su maestro a Egipto, y la historia de su amada Emilie. Esta última es una historia de infelicidad, cuya complicada trama irá desentrañándose con las cavilaciones y conjeturas de los protagonistas. Éstos no son, en un principio, más que los encargados ocasionales de regar las plantas de la mansión durante el periodo estival, pero terminarán siendo los albaceas de un misterioso y trascendental legado. El azar y la abundancia de objetos cargados de simbolismo - una centenaria planta capaz de reaccionar ante circunstancias humanas diversas, una partida de ajedrez aparentemente incompleta, y la extraña presencia de un escarabajo en los momentos más inesperados - imprimen al relato un halo de misterio en el que se mueve la galería de personajes."
Los libros con el asterisco verde están incluidos en la Biblioteca Básica. Su lectura tiene un premio especial.
NO A LAS GUERRAS / El Congo / 4

Bulengo fue en 1994 el campamento del Ejército ruandés hutu que invadió el Congo después de perpetrar la matanza de cientos de miles de tutsis en el vecino país. Ahora es el eje de un complejo de 16 campos de desplazados y refugiados que con ayuda de la Unión Europea y de las organizaciones humanitarias da refugio a unas trece mil personas. Éstas pertenecen a diferentes grupos étnicos que conviven aquí sin asperezas. Aunque Bulengo está mucho más asentado y organizado que el de Hewa Bora, la calidad de vida es ínfima. Las chozas y locales, muy precarios, están atestados y por doquier se advierte desnutrición, miseria, suciedad, desánimo. La nota de vida la ponen muchos niños, que juegan, correteándose. Varios de ellos son mutilados. Converso con un chiquillo de unos 10 o 12 años que, pese a tener una sola pierna, salta y brinca con mucha agilidad. Me cuenta que los soldados entraron a su aldea de noche, disparando, y que a él la bala lo alcanzó cuando huía. La herida se le gangrenó por falta de asistencia, y cuando su madre lo llevó a la Asistencia Pública, en Goma, tuvieron que amputársela.
En Bulengo hay 48 familias de pigmeos, que, aparte de las protestas que ya hemos oído en Hewa Bora, aquí se quejan de que la escuela es muy cara: cobran 500 francos congoleños mensuales por alumno. La educación pública es, en teoría, gratuita, pero, como los profesores no reciben salarios, han privatizado la enseñanza, una medida tácitamente aceptada por el Gobierno en todo el país. En muchos lugares son los padres de familia los que mantienen las escuelas -las construyen, las limpian, las protegen y aseguran un salario a los profesores-, pero aquí, en los campos de refugiados, todos son insolventes, de modo que si se ven obligados a pagar por los estudios, sus hijos dejarán de ir a la escuela o ésta se quedará sin maestros.
En el campo hay muchos desertores de las milicias rebeldes. Uno de ellos me cuenta su historia. Fue secuestrado en su pueblo con varios otros jóvenes de su edad cuando los hombres de Laurent Nkunda lo ocuparon. Les dieron instrucción militar, un uniforme y un arma. La disciplina era feroz. Entre los castigos figuraban los latigazos, las mutilaciones de miembros (manos, pies) y, en caso de delación o intento de fuga, la muerte a machetazos. Me confirmó que muchos soldados del Ejército congoleño vendían sus armas a los rebeldes. Se escapó una noche, harto de vivir con tanto miedo, y estuvo una semana en la jungla, alimentándose de yerbas, hasta llegar aquí. En su pueblo, donde era campesino, tenía mujer y cuatro hijos, de los que no ha vuelto a saber nada porque el pueblo ya no existe. Todos los vecinos huyeron o murieron. Le pregunto qué le gustaría hacer en la vida si las cosas mejoraran en el Congo, y me responde, después de cavilar un rato: "No lo sé". No es de extrañar. En Bulango, como en Hewa Bora y en los campos de desplazados de Minova, la actitud más frecuente en quienes están confinados allí, y pasan las horas del día tumbados en la tierra, sin moverse casi por la debilidad o la desesperanza, es la apatía, la pérdida del instinto vital. Ya no esperan nada, vegetan, repitiendo de manera mecánica sus quejas -plásticos, medicinas, agua, escuelas- cuando llegan visitantes, sabiendo muy bien que eso tampoco servirá para nada. Muchísimos de ellos están ya más muertos que vivos y, lo peor, lo saben. Los campos son indispensables, sin duda, pero sólo si funcionan como un tránsito para la reincorporación a la vida activa, con oportunidades y trabajo. Si no, quienes los pueblan están condenados a una existencia atroz, parásita, que los desmoraliza y anula. Y éste es quizás el más terrible espectáculo que ofrece el Congo oriental: el de decenas de miles de hombres y mujeres a los que la violencia y la miseria han reducido poco menos que a la condición de zombies.
Texto elaborado por Mario Vargas Llosa y publicado en El País Semanal, en
colaboración con Médicos Sin Fronteras, el 11 de enero de 2009. Lo reproducimos aquí con fines exclusivamente educativos.
21 enero 2009
Plan Lector 1001 / 8
ENERO, 2009

Título: El hombre que plantaba árboles. (*)
Autor: Jean Giono (1895 - 1970)
Fue un escritor francés, cuya obra novelesca se desarrolla en gran parte en el ámbito campesino de Privenza. Inspirada por su imaginación y su visión de la Grecia Antigua , describe la condición humana frente a los problemas de la moral y la metafísica, y tiene una relevancia universal: Jean Giono no es sólo el escritor regionalista que se pudiera creer. Autodidacto, fue el amigo de Lucien Jacques, de André Gide y de Jean Guéhenno. Sin embargo se mantuvo al margen de los corrientes de la literatura de su tiempo. En vida fue considerado como uno de los escritores más grandes del siglo XX por autoridades como André Malraux y Henri Peyre.
Sinopsis:
Cada día la Humanidad pierde, sólo por la tala directa, unos dos millones de árboles. Esto viene a significar que cada año desaparece el equivalente a un árbol por cada habitante del planeta.
Ante un panorama tan descorazonador, emociona la lectura de esta sencilla historia que Jean Giono escribió cuando, a mediados del pasado siglo, una editorial norteamericana le pidió que escribiese un relato breve acerca de un personaje real que fuese inolvidable.
Giono escribió entonces “El hombre que plantaba árboles”, texto que donó ‘a todo el mundo’ tras ser rechazado por la editorial que le encargó la historia porque Elzéard Bouffier, el protagonista de la misma, no era un personaje real.
“El hombre que plantaba árboles” narra la historia de un pastor que, con su sola voluntad y esfuerzo, convierte una tierra desierta, abandonada, infértil, en un maravilloso vergel. Pero la moraleja sobre la capacidad humana para, con tesón, alcanzar cualquier objetivo que se plantee, no me conmueve tanto como la historia en sí.El narrador nos cuenta como en 1913, en una excursión por la Provenza atravesó una zona árida en la que nada crecía y en la que era imposible encontrar agua. Pueblos abandonados mostraban que en la zona una vez vivieron hombres, pero de ellos ya sólo quedaban las ruinas de sus casas. En medio de esa desolación, el narrador encuentra un pastor con el que pasa un par de días mientras le explica su principal ocupación: plantar árboles.
Los libros con el asterisco verde están incluidos en la Biblioteca Básica. Su lectura tiene un premio especial.

Declaración Universal de Derechos Humanos / y 30

30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la
supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.

Han pasado 60 años desde la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Basta salir un momento a la calle para comprobar que sus postulados están más presentes en los difusos dominios de la teoría que en la crudeza de la práctica.
20 enero 2009
Plan Lector 1001 / 5

Título: Identidades asesinas.
Autor: Amin Maalouf
Sinopsis:
Denuncia apasionada de la locura que incita a los hombres a matarse entre sí en el nombre de una etnia, lengua o religión, IDENTIDADES ASESINAS es, a la vez, una tentativa de comprender por qué en la historia de la humanidad la afirmación del uno ha significado siempre la negación del otro.
Desde su condición de hombre situado entre Oriente y Occidente que gravita sobre toda su obra, cuando se le pregunta a Amin Maalouf si se siente más libanés o más francés, responde que por igual: «Lo que me hace ser yo mismo y no otro escribe- es que estoy a caballo entre dos países, entre dos o tres lenguas, entre varias tradiciones culturales. Ésa es mi identidad».
Los libros con el asterisco verde están incluidos en la Biblioteca Básica. Su lectura tiene un premio especial.
.
NO A LAS GUERRAS / El Congo / 3

Los pigmeos, pese a ser la más antigua etnia congoleña, son los parientes pobres de todas las demás, discriminados y maltratados por unas y por otras. Fieles al prejuicio tradicional contra el otro, el que es distinto, leyendas y habladurías malevolentes les atribuyen vicios, crueldades, perversiones, como a los gitanos en tantos países de Europa. Por eso, en una sociedad sin ley, corroída por la violencia, las luchas cainitas, las invasiones, la corrupción y las matanzas, los pigmeos son las víctimas de las víctimas, los que más sufren. Basta echarles una mirada para saberlo.
El campo de Hewa Bora (Aire Bello), a una decena de kilómetros de Goma, acaba de formarse. Está en un suelo pedregoso y volcánico, de tierra negra, y parece increíble que en lugar tan inhóspito las 675 personas que han llegado hasta aquí, hace un par de meses, desde Mushaki, huyendo de las milicias de Laurent Nkunda, hayan podido hacer algunos cultivos, de mandioca y arvejas. Nos reciben cantando y bailando a manera de bienvenida: pequeñitos, enclenques, arrugados, cubiertos de harapos, muchos de ellos descalzos, con niños que son puro ojos y huesos y las grandes barrigas que producen los parásitos. Su baile y su canto, tan tristes como sus caras, recuerdan las canciones de los Andes con que se despide a los muertos. Aunque con cierta dificultad, varios de los dirigentes hablan francés. (Es una de las pocas consecuencias positivas de la colonización: una lengua general que permite comunicarse a la gran mayoría de los congoleses, en un país donde los idiomas y dialectos regionales se cuentan por decenas).
Escaparon de Mushaki cuando las milicias rebeldes atacaron la aldea matando a varios vecinos. Piden plásticos, pues las chozas que han levantado -con varillas flexibles de bambú, atadas con lianas, de un metro de altura más o menos, sobre el suelo desnudo y con techos de hojas- se inundan con las lluvias, que acaban de comenzar. Piden medicinas, piden una escuela, piden comida, piden trabajo, piden seguridad, piden -sobre todo- agua. El agua es muy cara, no tienen dinero para pagar lo que cuestan los bidones de los aguateros. Es una queja que oiré sin cesar en todos los campos de refugiados del Congo en que pongo los pies: no hay agua, cuesta una fortuna, ríos y lagos están contaminados y los que beben en ellos se enferman. Las personas que me acompañan, del ACNUR y de Médicos Sin Fronteras, toman notas, piden precisiones, hacen cálculos. Después, conversando con ellos, comprobaré la sensación de impotencia que a veces los embarga. ¿Cómo hacer frente a las necesidades elementales de esta muchedumbre de víctimas? ¿Cuántos más morirán de inanición? La crisis financiera que sacude el planeta ha encogido todavía más los magros recursos con que cuentan.
Texto elaborado por Mario Vargas Llosa y publicado en El País Semanal, en
colaboración con Médicos Sin Fronteras, el 11 de enero de 2009. Lo reproducimos aquí con fines exclusivamente educativos.
19 enero 2009
Plan Lector 1001 / 4

Título: Rebeldes
Autora: Susan Hinton
Sinopsis:
Las peleas callejeras entre bandas rivales desencadenan tal violencia, que muchas veces terminan en forma trágica.
Los conflictos familiares, la marginación, la ausencia de futuro... llevan a algunos jóvenes a buscar en la calle y en el grupo lo que no encuentran en casa. Pero siempre queda un destello de esperanza.
.
Declaración Universal de Derechos Humanos / 29

29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. (...)
En los últimos 30 años, se han destruido 700.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica por el comercio de maderas preciosas, la agricultura y la explotación ganadera. La deforestación mina las condiciones de vida de alrededor de 20 millones de personas y la mayor biodiversidad del planeta; sus seis millones de kilómetros cuadrados de extensión, repartidos entre nueve países latinoamericanos, ostentan el 23% de toda el agua potable del mundo y constituyen su mayor selva virgen. Por cada kilómetro cuadrado destruido a causa de la deforestación, se producen 22.000 toneladas de CO2.
18 enero 2009
Plan Lector 1001 / 2

Título: La aventura de Saíd. (*)
Autor: Josep Lorman
Nació en Barcelona, en 1948. Es geógrafo de formación, aunque ha trabajado principalmente en el campo audiovisual como guionista y técnico cinematográfico. Sensible a los problemas que afectan a la sociedad actual, en sus obras aborda cuestiones ecológicas referidas a derechos humanos.
Sinopsis:
Saíd, un joven marroquí, decide dejar su pueblo, su familia, sus amigos y a Jamila, para lanzarse a la aventura de abrirse camino en Barcelona. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de comprobar que el odio y la violencia son moneda corriente en la vida.
La aventura de Saíd es una novela realista sobre la xenofobia, donde se hace un repaso concretamente a los problemas generados en la ciudad de Barcelona por los grupos de skin.
Los libros con el asterisco verde están incluidos en la Biblioteca Básica. Su lectura tiene un premio especial.
Plan Lector 1001 / 1
 Título: Cruzada en Jeans (*)
Título: Cruzada en Jeans (*)Autora: Thea Beckman.
Nació en Rótterdam. Doctora en Psicología, persentó una tesis que indicaría sus futuras preferencias como escritora: «¿Influyen los libros en los niños?». Ha escrito diez novelas históricas. Ha organizado muchos cursillos para promoción de la lectura, algunos de ellos para escritores.
Sinopsis.
Cuenta la historia que, en el año 1212, millares de niños cristianos, siguiendo el llamamiento de un muchacho, organizaron una Cruzada y se encaminaron a Tierra Santa para librar Jerusalén del poder de los sarracenos. Por un azar imprevisto, Rudolf Heftling, un muchacho del siglo XX, atraviesa un túnel del tiempo y se ve forzado a unirse a la Cruzada infantil.
Rudolf contempla con ojos atónitos el mundo medieval y observa asombrado las virtudes y los defectos del espíritu caballeresco. Comparte las aventuras y las penalidades de los jóvenes cruzados y, con sus conocimientos de hombre del siglo XX, los ayuda a sortear mil peligros, a resolver difíciles problemas y a no caer en las asechanzas de quienes quieren abusar de su buena fe.
Los libros con un asterisco verde están incluidos en la Biblioteca Básica. Su lectura tiene un premio especial.
.
NO A LAS GUERRAS / El Congo / 2

Es un hombre todavía joven, de familia humilde, que se costeó sus estudios de medicina trabajando como ayudante de un pesquero y en una oficina comercial en Kitangani. Lleva dos años sin ver a su familia, que está a miles de kilómetros, en Kinshasa. El hospital, de 50 camas y 8 enfermeras, moderno y bien equipado, recibe medicinas de Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja y otras organizaciones humanitarias, pero es insuficiente para la abrumadora demanda que tiene al doctor Tharcisse y a sus ayudantes trabajando 12 y hasta 14 horas diarias, 7 días por semana. Fue construido por Cáritas. La Iglesia católica y el Gobierno llegaron a un acuerdo para que formara parte de la Sanidad Pública. No se aceptan polígamos, ni homosexuales, ni se practican abortos. El salario del doctor Tharcisse es de 400 dólares al mes, lo que gana un médico adscrito a la Sanidad Pública. Pero como el Gobierno carece de medios para pagar a sus médicos, la medicina pública se ha discretamente privatizado en el Congo, y los hospitales, consultorios y centros de salud públicos en verdad no lo son, y sus doctores, enfermeros y administradores cobran a los pacientes. De este modo violan la ley, pero si no lo hicieran, se morirían de hambre. Lo mismo ocurre con los profesores, los funcionarios, los policías, los soldados, y, en general, con todos aquellos que dependen del Presupuesto Nacional, una entelequia que existe en la teoría, no en el mundo real.
Cuando el doctor Tharcisse se repone me explica que, después de las violaciones, la malaria es la causa principal de la mortandad. Muchos desplazados vienen de la altura, donde no hay mosquitos. Cuando bajan a estas tierras, sus organismos, que no han generado anticuerpos, son víctimas de las picaduras, y las fiebres palúdicas los diezman. También el cólera, la fiebre amarilla, las infecciones. "Son organismos débiles, desnutridos, sin defensas". Vivir día y noche en el corazón del horror no ha resecado el corazón de este congoleño. Es sensible, generoso y sufre con el piélago de desesperación que lo rodea. Desde la pequeña explanada de las afueras del hospital divisamos el horizonte de chozas donde se apiñan decenas de miles de refugiados condenados a una muerte lenta. "La medicina que todo el Congo necesita tomar es la tolerancia", murmura. Me estira la mano. No puede perder más tiempo. La lucha contra la barbarie no le da tregua.
Texto elaborado por Mario Vargas Llosa y publicado en El País Semanal, en colaboración con Médicos Sin Fronteras, el 11 de enero de 2009. Lo reproducimos aquí con fines exclusivamente educativos.
17 enero 2009
Entrevista a Ángel Guinda

Declaración Universal de Derechos Humanos / 28

28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
El campo de refugiados de Djabal, en Chad, ha acogido durante los últimos años a 14.000 refugiados a causa de la violencia en el polvorín sudanés de Darfur, agonizante desde 2003, con un saldo devastador de 300.000 muertos y 2,5 millones de refugiados. Los últimos en incorporarse a este asentamiento este año han sido alrededor de 10.000 desplazados internos del este de Chad, uno de los países más pobres del mundo, que llegaron huyendo de los ataques de la milicias rebeldes sudanesas yanyauid.
16 enero 2009
NO A LAS GUERRAS / El Congo / 1

Iniciamos hoy aquí una serie de posts, que esperamos que sea larga, en donde vamos a reproducir los reportajes que van a ir apareciendo en EL PAÍS SEMANAL sobre las distintas guerras que hay actualmente en el mundo.
Consideramos que, aunque son relatos duros y a veces crueles, debes tener conocimiento de los mismos, simplemente porque son reales y porque deben ayudarte a que te formes una visión certera y no falsa de la realidad.
El primero de estos reportajes está realizado por Mario Vargas Llosa, apareció el domingo 11 de enero de 2009 y trata de lo que está ocurriendo en la actualidad en el Congo.
Mario Vargas Llosa visita el Congo, un rico país sumido en la miseria de la guerra y el terror. Hambre, violaciones, asesinatos y corrupción sacuden esta tierra sin ley. Médicos Sin Fronteras y 'El País Semanal' inician con éste una serie de viajes de diferentes escritores para rescatar del olvido a las víctimas de la violencia en el mundo.
I - EL MÉDICO. "El problema número uno del Congo son las violaciones", dice el doctor Tharcisse. "Matan a más mujeres que el cólera, la fiebre amarilla y la malaria. Cada bando, facción, grupo rebelde, incluido el Ejército, donde encuentra una mujer procedente del enemigo, la viola. Mejor dicho, la violan. Dos, cinco, diez, los que sean. Aquí, el sexo no tiene nada que ver con el placer, sólo con el odio. Es una manera de humillar y desmoralizar al adversario. Aunque hay a veces violaciones de niños, el 99% de las víctimas de abuso sexual son mujeres. A los niños prefieren raptarlos para enseñarles a matar. Hay muchos miles de niños soldado por todo el Congo".
Estamos en el hospital de Minova, una aldea en la orilla occidental del lago Kivu, un rincón de gran belleza natural -había nenúfares de flores malvas en la playita en la que desembarcamos- y de indescriptibles horrores humanos. Según el doctor Tharcisse, director del centro, el terror que las violaciones han inoculado en las mujeres explica los desplazamientos frenéticos de poblaciones en todo el Congo oriental. "Apenas oyen un tiro o ven hombres armados salen despavoridas, con sus niños a cuestas, abandonando casas, animales, sembríos". El doctor es experto en el tema, Minova está cercada por campos que albergan decenas de miles de refugiados. "Las violaciones son todavía peor de lo que la palabra sugiere", dice bajando la voz. "A este consultorio llegan a diario mujeres, niñas, violadas con bastones, ramas, cuchillos, bayonetas. El terror colectivo es perfectamente explicable".
Ejemplos recientes. El más notable, una mujer de 87 años, violada por 10 hombres. Ha sobrevivido. Otra, de 69, estuprada por tres militares, tenía en la vagina un pedazo de sable. Lleva dos meses a su cuidado y sus heridas aún no cicatrizan. Casi se le va la voz cuando me cuenta de una chiquilla de 15 años a la que cinco "interahamwe" (milicia hutu que perpetró el genocidio de tutsis en Ruanda, en 1994, y luego huyó al Congo, donde ahora apoya al Ejército del Gobierno del presidente Kabila) raptaron y tuvieron en el bosque cinco meses, de mujer y esclava. Cuando la vieron embarazada la echaron. Ella volvió donde su familia, que la echó también porque no quería que naciera en la casa un "enemigo". Desde entonces vive en un refugio de mujeres y ha rechazado la propuesta de un pariente de matar a su futuro hijo para que así la familia pueda recibirla. La letanía de historias del doctor Tharcisse me produce un vértigo cuando me refiere el caso de una madre y sus dos hijas violadas hace pocos días en la misma aldea por un puñado de milicianos. La niña mayor, de 10 años, murió. La menor, de 5, ha sobrevivido, pero tiene las caderas aplastadas por el peso de sus violadores. El doctor Tharcisse rompe en llanto.
15 enero 2009
Declaración Universal de Derechos Humanos / 27

27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. (...)
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
14 enero 2009
Coches eléctricos ¿ya?

La marca más optimista en este campo es Chrysler, que espera vender en 2013 unos 100.000 coches eléctricos, pero la estrella de la Feria está siendo el prototipo de Chevrolet Volt, un híbrido alimentado simultáneamente por una batería eléctrica y por un motor de gasolina, que podría recorrer unos 64 kilómetros al día. Cuando se agotaran estas reservas, un generador alimentado por gasolina recargaría la batería.
El mayor desafío con el que se enfrenta el coche eléctrico es, de hecho, el de la duración de la carga de sus baterías. En el caso de los híbridos ronda los 60 kilómetros, lo que podría satisfacer las necesidades de los ciudadanos en su vida diaria, pero no sería suficiente, sin embargo, para largos trayectos. Ello está llevando a desarrollar proyectos para resolver el problema de la recarga de las baterías de fosfato de litio-hierro que usan. Se espera que el precio de consumo de un coche baje desde los 78 centavos de dólar que cuesta el de gasolina, hasta los 32 que se espera que cueste el eléctrico.
13 enero 2009
Los TOP de 2008

Por estas fechas los distintos medios suelen hacer balance de lo mejor que ha ocurrido en el año pasado. Hay un blog, que se titula H2blOg. Proyecto líquido, que ha recopilado las listas relacionadas, por ejemplo, con los inventos tecnológicos más importantes o con las mejores y las peores películas de ficción de 2008.
Declaración Universal de Derechos Humanos / 26

26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.
12 enero 2009
Caligramas otomanos / y 2


Más información y más caligramas los puedes encontrar en la página de Araboislámica
Para vivir / 1

Poesía / Vivir 3
La poesía...
Si lees a menudo este blog, te habrás dado cuenta de esta predilección que tengo por la poesía. Alguna vez he intentado el ejercicio de remontarme a los orígenes, pero de verdad que se me hace difícil. Porque me recuerdo, casi desde siempre, leyendo y defendiendo la poesía. También es cierto que tengo la imagen de un profesor de lengua que nos daba a leer TODOS los días, antes de comenzar las clases, un poema. Recuerdo sobre todo dos poemas que me marcaron profundamente: el "Cántico doloroso al cubo de la basura" de Rafael Morales, por el tema antiestético y antipoético. Yo no podía entender que la basura fuera objeto de cántico lírico. El otro poema que me marcó fue la "Elegía a Ramón Sijé", de Miguel Hernández. Creo que no tengo palabras para describir por qué me marcó tanto este poema. Tengo en el recuerdo una huella que parece hecha con esos dientes que quieren escarbar la tierra en la que descansa el amigo del poeta.
La poesía la empecé a leer porque había que leerla, estaba bien leer poesía y parecía que los profes lo hacían. Con el tiempo me he dado cuenta de que poca gente lee poesía y de que el que lee poesía es un bicho raro. Porque leer, se lee por las historias, y la poesía, a veces es tan conceptual, que uno no sabe decir "de qué trata" tal o cual poema. Precisamente es eso lo que me gusta de la poesía, que a veces es tan sólo un rumor que agita el alma, es el murmullo de unos labios que recitan algo que "suena bien", sin personajes y tramas. Sólo el texto y el lector. El lector con sus circunstancias -a lo Ortega- que transforma el texto como quiere y que lo universaliza en sus manos. También me gusta de la poesía la forma, la belleza. Leo poesía por puro placer estético y fónico.
Y siempre me emociono...
11 enero 2009
Caligramas otomanos / 1


Pero los que lograron creaciones verdaderamente geniales en el arte del caligrama fueron los otomanos. Se ha publicado recientemente un espléndido libro en donde se habla de estos caligramas. Se trata de La Aventura del Cálamo, publicado en la Editorial Edilux por Kosé Miguel Puerta Vílchez.
Para que conozcáis cómo eran los caligramas otomanos, vamos a poner algún ejemplo.

Más información sobre la caligrafía árabe puedes encontrar en esta página .
Declaración Universal de Derechos Humanos / 25

25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. (...)

Treinta y tres países del mundo, en su mayoría africanos, malviven en una situación "de hambre alarmante", según el Índice global contra el hambre publicado por el Instituto Internacional para la Investigación de Políticas Alimentarias. Esta institución evalúa en 14.000 millones de dólares la inversión adicional necesaria para cumplir los Objetivos del Milenio de reducir el hambre a la mitad en 2015.
10 enero 2009
Declaración Universal de Derechos Humanos / 24

24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. (...)
Más de 12 millones de personas desarrollan su trabajo en condiciones forzosas, bajo amenaza o coacción, incluso en los países más ricos, según la OIT. Los cálculos de esta organización establecen que 8 de cada 10 personas sufren la explotación de entes privados; el 20% de las víctimas de trabajo forzoso se halla bajo la tiranía de Estados (como Myanmar o Corea del Norte) o por grupos militares (como en el caso de conflictos africanos).
CTS y Deportes / y 5

El deporte fomenta la salud. Al menos, así se presenta. Las prácticas deportivas han dejado de ser costumbres juveniles. Ahora se someten a ellas personas incluso muy mayores, con el convencimiento de que les serán muy beneficiosas para su propia salud.
El deporte profesional, por su parte, actúa como espectáculo fascinante en el que se compite por mostrar las proezas físicas que pueden alcanzar los individuos más perfectos y mejor entrenados. La fascinación que el deporte profesional provoca en las masas ha sido y es utilizada para la reconstrucción de los intereses de éstas. El deporte puede servir como sistema ejemplificador de hábitos saludables correctos, como instancia capaz de suscitar entusiasmos grupales políticamente utilizables, como soporte físico para la venta de cualquier producto.
Así, paradójicamente, los deportistas profesionales, sometidos a la presión de fuerzas tan variadas, acaban convirtiéndose en prisioneros de las desorbitadas tensiones que tienen que soportar. El entusiasmo que provocan les convierte en ídolos sociales, puede conducirles a la riqueza, pero supone un nivel de exigencia añadido al del deporte mismo porque aumenta la importancia y la intensidad de la competición.
La farmacología, que ya asiste a los ciudadanos normales, también se preocupa de los deportistas y les proporciona tanto las sustancias que pueden incrementar su rendimiento como las que pueden ocultar la trampa. El problema, en este caso, es que ese uso de los fármacos no procura la salud, sino que la deteriora. El problema es que, además, el deportista, deja de ser modelo y se convierte en villano.
En el dopaje, las dos instancias sancionadoras de lo saludable: la farmacología y el deporte, se alían para alcanzar el éxito pero, al ser descubiertos, muestran la tramoya del decorado en el que se representa nuestro sueño de salud.
El dopaje pone de manifiesto, por un lado, el papel del deporte como construcción social para la creación de modelos de salud y, por otro, la dificultad de controlar los resultados de la industria farmacéutica.
La tecnociencia y la sociedad interactúan en este asunto. La tecnociencia farmacéutica y las tecnologías sociales de la superestructura que rodea al deporte como espectáculo de masas organizado, convergen poniendo en cuestión importantes problemas sobre la compleja organización social que hemos creado para garantizar nuestra salud.
Estas cuestiones, de enorme importancia en la vida de los ciudadanos, normalmente nos son escamoteadas. El siguiente caso pretende ser una herramienta útil para permitir que los estudiantes puedan participar en una controversia tecnocientífica sobre una cuestión socialmente tan relevante.
Si quieres publicar algún texto, foto, dibujo o comentario en este blog, envíalo, por favor, por e-mail, a la dirección ieslb@yahoo.es.
.09 enero 2009
CTS y Deportes / 4

Un equipo ciclista colombiano recibe una oferta para ser patrocinado por una empresa que produce fármacos que pueden ser utilizados como sustancias dopantes. La empresa, está interesada en asociar su imagen a los valores de lo saludable propios del deporte. Pero el equipo ciclista se debate entre el interés de los corredores que quieren obtener la máxima retribución por su dura actividad y otras consideraciones como las del prestigio del equipo y el país si se acepta el mecenazgo de una empresa que produce sustancias prohibidas para los deportistas. Los usos socialmente aceptados y prohibidos de los fármacos, la posibilidad de encontrar soluciones químicas para el desenmascaramiento del fraude por dopaje en la competición deportiva, el uso que la sociedad hace del deporte como instancia refrendadora o sancionadora de ciertos valores sociales o la responsabilidad de los anunciantes respecto de aquello que apoyan, son algunos de los aspectos que se plantean en una decisión tan compleja como aceptar o no este contrato de patrocinio.
Esta mejoría ha sido valorada como una conquista social indiscutible por las sociedades que la han alcanzado y cada grado de su desarrollo se ha asumido como si su existencia fuera sólo un escalón obvio en el camino hacia nuevas innovaciones y mejorías cuyo fin se desconoce.
La parte rica del mundo ha llegado a tener a su disposición un arsenal terapéutico enorme que además crece a un ritmo alto, estimulado por una demanda insaciable. Las aspiraciones a la salud de quienes pueden pagárselo son, de entrada, ilimitadas y, tanto en los sistemas sanitarios socializados, en los que el Estado se hace cargo del gasto, como en los privatizados, en los que el coste recae directamente en el individuo o en la empresa que le contrata, la preocupación por el tamaño de la factura sanitaria se ha convertido en una prioridad.
La industria farmacéutica es percibida por el ciudadano común como una fuente inagotable de productos casi mágicos, una reserva ilimitada de tecnociencia de directa aplicación sobre sus más serios e íntimos problemas. Para quienes tienen que hacerse cargo de la factura, sin embargo, la industria farmacéutica entraña otras características menos favorables porque la elevación de los costes en muchos casos no se acompaña de una mejoría terapéutica demostrable con total independencia, porque parte de sus investigaciones se dirigen al tratamiento de aquellas enfermedades que pueden producir mejores resultados económicos de la mejor manera en que además pueden producirlos: construyendo pacientes supeditados a tratamientos farmacéuticos infinitos, fidelizando clientes involuntarios.
Si quieres publicar algún texto, foto, dibujo o comentario en este blog, envíalo, por favor, por e-mail, a la dirección ieslb@yahoo.es.



















